En la velada a que nos venimos refiriendo, nuestro protagonista, su Excelencia Iván Ilich Pralinski, después de haber apurado la cuarta copa de champán, se despachó a sus anchas. Andaba obstinado en hacer cambiar de opinión a su anfitrión, Stepán Nikiforovich, Consejero Privado del Estado y, dígase también, su superior directo en la jerarquía. En realidad, Iván lo apreciaba mucho, pero en su fuero interno, le consideraba poco más que un reaccionario. Quería hacerle entender la importancia de adaptar una filosofía basada en el humanitarismo para con los subordinados, abogando por la implementación de políticas que dignificaran a los menos favorecidos y les recordaran que, de igual manera, también eran seres humanos. Según él, esto serviría de piedra angular para el progresismo que la Rusia del siglo diecinueve aspiraba a abrazar con entusiasmo.
Como un insistente moscardón y adoptando la actitud condescendiente que caracteriza tan bien a la aristocracia, se abatió sobre él con ardor insólito. Stepán apenas le contradijo, le dejó discursear, despotricar e incluso, hasta alzar la voz. Su superior solo hacía que mirarle con valerosa paciencia. Y esa aparente indiferencia solo hacía que enfurecer más y más a Iván. Motivado por el calor de la disputa imaginaria, estaba empinando el codo más de lo debido y cuando terminaba de beber, Stepán tomaba al instante la botella y llenaba de nuevo su copa. Nuestro protagonista se tomó esto como un insulto, en tanto que el último de los participantes, Semión Ivanovich, su compañero y también Consejero de Estado, a quien despreciaba a la vez que temía por su malicia, se mantenía en silencio, escuchando el soliloquio sonriendo más de lo debido. «Se diría que me toman por un chaval» –fue el pensamiento que cruzó por la mente de Iván Ilich.
Así que empezó a largar su tan estimada labia, para convencerles de que era él, y no otro, el poseedor de las bases ideológicas que la cúpula rusa necesitaba.
–No estaremos a la altura de las circunstancias, agregó de pronto Stepán, quien tras haber guardado silencio prácticamente toda la noche, abrió la boca para naufragar los ya bajos ánimos de su subalterno.
–¿Qué es eso de que no estaremos a la altura de las circunstancias? –preguntó insólitamente ante la repentina y brusca respuesta de Stepán Nikiforovich.
–Pues eso, que no estaremos –sentenció su superior directo.
Escaso rato después y tras varias conversaciones vacías –pero marcadas por un tono amargo–, el reloj dio las once y media. Ambos subalternos estaban familiarizados con la meticulosa rutina de su superior, por lo que se levantaron rápidamente. Se despidieron de Stepán con la formalidad que su posición social exigía. Semión mostraba una sonrisa sardónica, mientras que Iván, solo hacía que encerrarse en su desazón.
¡Terrible sorpresa la suya al salir por la puerta y descubrir que su cochero había desaparecido! La velada no había transcurrido como él esperaba y ésto, era la gota que colmaba el vaso. Semión apenas podía ocultar su regocijo. Se ofreció a llevarle a casa, pero Iván, queriendo preservar el escaso orgullo que le quedaba, rechazó su propuesta.
Se dijo a sí mismo que andaría hasta Bolshoi Prospekt –una gran avenida de San Petersburgo– y encontraría ahí un coche de punto que, de una vez por todas, lo llevara a su hogar.
Mientras andaba –medio beodo, o beodo del todo–, iba reflexionando sobre la conversación que había mantenido hacía escasos instantes y, a cada paso que daba, volvía a reafirmar categóricamente su posición ideológica. Devolver al hombre su humanidad… sí, sí, estaba convencido hasta el tuétano. Y eso era lo verdaderamente importante, no la opinión de dos hombres cortos de miras. Obcecado, y apenas a dos pasos de Bolshoi Prospekt, a Iván le pareció oír música. En la acera opuesta de la calle, en una pequeña casa de una planta muy antigua, se estaba llevando a cabo una fiesta. El chirriar de varios violines, el repiqueteo incesante de pies y la jovialidad que desprendía esa humilde casa, le cautivó. Y si su mala estrella hubiera decidido no guiarle esa fría noche de invierno, Iván Ilich hubiera pasado de largo. Pero no lo hizo. Y así, sin él saberlo, empezó este episodio vergonzoso.
Avistó no muy de lejos a un guardia municipal y tras ganarle la curiosidad, le preguntó: ¿De quién es esa casa, amigo?
El guardia se cuadró al ver la notable condecoración que llevaba Iván colgada al cuello y dijo: “De Pseldonimov, señor. Oficial de secretaría y escribiente. Se casa con la hija de un consejero titular.”
Iván recibió la noticia como si hubiera encontrado El Dorado. Reconoció al instante el apellido. Pseldonimov era su subordinado, un humilde funcionario que apenas cobraba 10 rublos al mes. Sonrió, pues, todo el mundo sabía hablar de heroísmo y humanitarismo, pero cuando llegaba el momento de traducir esas palabras en acciones, la mayoría retrocedía. Él estaba hecho de otra madera. Iván Ilich era el tipo de hombre que Rusia necesitaba.
Se imaginó cómo sería su llegada a la casa de Pseldonimov. Al principio, causaría confusión, incluso sería un estorbo para los invitados. Pero eso solo sería si otro entrara en su lugar. Él, en cambio, se dirigiría directamente a Pseldonimov, le estrecharía la mano y le contaría la anecdótica situación que lo había llevado hasta allí. Por supuesto, pensó que lo sentarían junto al invitado más importante, la novia le sería presentada y él le daría un beso en la mejilla, dejando a todos satisfechos. Los animaría a seguir bailando, soltaría alguna agudeza y, obviamente, no exigiría ningún trato especial, aunque claramente lo iba a recibir. Pensó que su proceder caballeresco despertaría en ellos el sentido de la dignidad. Se quedaría media hora, una hora incluso. Antes de la cena, se marcharía, y ellos, trajinándose en la cocina, le pedirían encarecidamente que se quedara. Él, estoicamente, declinaría la oferta, pretextando que tenía asuntos que atender. Y en el momento en que la palabra «asuntos», saliese de su boca, se les pondría a todos, respetuosamente, la cara larga. Eso les recordaría, de forma amistosa, quién era él y quiénes eran ellos. Felicitaría a los novios, bromearía diciendo que a los nueve meses volvería para ser padrino, se despediría y al día siguiente… de vuelta a ser severo.
Pensó que dirían de él: como jefe es implacable, pero como hombre, un ángel.
«Ahora veremos si estamos a la altura de las circunstancias», se dijo entusiasmado. Cruzó la calle y, con determinación, se encaminó hacia la residencia de su subordinado, el escribiente Pseldonímov.
Bien, detengámonos un instante. Solo después de haber establecido el contexto, y nunca antes, se puede entrar en materia. Hablemos de la brecha que experimentó la imaginación de Iván Ilich cuando, finalmente, tuvo una cita con la realidad.
Veamos. Las expectativas son construcciones mentales de lo que esperamos que suceda, proyecciones de sucesos futuros, pero nada más. Nadie nos garantiza que esas proyecciones se hagan realidad, y, sin embargo, nos obsesionamos en no ver más allá, llegando incluso a regocijarnos en ellas. Al desarrollar expectativas de eventos en nuestra mente y negarnos a soltarlas, lo único que hacemos es colocarnos en el mismo eje sobre el cual caerá la hoja de la guillotina. ¿Por qué? Bueno, ahora verán por qué.
Cuando Iván tejió la anticipación de lo que ocurriría al pisar por primera vez el suelo de la casa de su subalterno, su conciencia viajó a un páramo tan alejado de la realidad, que, paradójicamente, más que prevenir y prepararle para sus próximos pasos, le desposeyó de todo poder de acción y libertad. Las expectativas, como hilos invisibles, pero fuertemente atados, lo arrastraron hacia un escenario preconcebido, donde cada interacción, cada movimiento y cada palabra, estaba ya coreografiada por la danza ilusoria de sus propias esperanzas. Al abrir la puerta de aquella casa, descubrió que la realidad no se ajustaba al guion meticulosamente escrito en su mente. ¿Y qué pasa cuando la realidad eclipsa a lo esperado? Que uno se convierte en presa del pánico. Tal desconexión creó un abismo emocional en Iván. La decepción se apoderó de él y aquello que imaginó como el encuentro en el que «se abrazarían moralmente» y «la humanidad les sería devuelta», se desvaneció ante la cruda realidad.
Su torpeza al arrastrar palabras fue insólita, y su presentación, cómica. Despertó entre los invitados un sentimiento de cinismo, quienes le acabaron odiando a causa de su supuesta superioridad moral. Iván, al ser incapaz de aceptar que no era ni de lejos bienvenido, trató de enmendarlo, dando cátedra de moral y política a una pobre gente que apenas tenía para alimentar a sus hijos. Acabaron burlándose de él y negándose a retroceder debido a su estúpido orgullo y creyendo que así acabaría encajando, se entregó al consumo excesivo de alcohol –otra muestra de escapismo ante la realidad–. Finalmente, pero sin pasar por alto las varias desgracias que ocurrieron a lo largo de la madrugada, la escena fue completada.
¿Hace falta que explique el desenlace de este episodio vergonzoso? Como siempre, si queréis saber más, leed el libro. Y si la curiosidad por saber cómo se desarrollan los hechos os produce una suerte de sarna, mi deber es recordaros que esto es análisis y no destripamiento total. Aun así, seré generoso, y si me lo pedís, os lo contaré todo por privado. Mejor que nada, ¿verdad?
Pero sigamos. Hoy me apetece escribir.
Imaginar que todo transcurrirá bajo un eterno optimismo —o pesimismo; debo aclarar que a lo largo de la entrada mi argumento es bidireccional, hagan buen uso de los antónimos— lleva consigo bajar la guardia y dejar de prestar atención. El mecanismo evolutivo que nos equipa para enfrentar posibles fuentes de dolor, ya sea este físico o emocional, se apaga, volviéndonos vulnerables. Nos convertimos en navegantes de una barca sin remos, guiados por ilusiones en lugar de lógica, y como resultado, acabamos mostrando injusticia, imprudencia o desconsideración hacia aquellos que la única culpa que tienen, es ser parte de nuestra proyección imaginaria. Iván, no es que no hayas estado a la altura de las circunstancias, es que, más bien, nadie lo está bajo tus parámetros. Mucho me temo, su Excelencia, que estabas con la soga al cuello desde el minuto uno.
¿Y cómo afrontamos el dolor que nos producen las expectativas? Para responder, me ayudaré de la analogía del arquero de Cicerón (Arpino, 106 a. C. – Formia, 43 a. C).
Supongamos que un arquero en una competencia debe acertar en el blanco. De él dependerá la tensión de la cuerda y la dirección en la que apunte. […] puede tener incluso el mejor entrenamiento, el mejor arco, las mejores flechas, puede escoger el momento más oportuno para disparar; pero una vez que la flecha abandona el arco para dar en el blanco ya no tiene control; basta un capricho de la diosa Fortuna para errar: una ráfaga de viento o un leve movimiento del blanco.
Imaginemos que el arquero se obsesiona tanto con la idea de alcanzar el centro de la diana que se frustra ante cualquier mínima desviación de su planificación. En ese caso, su enfoque se devolverá rígido, y por ende, su capacidad de adaptación se verá comprometida. Porque si en el día señalado para el disparo, el viento sopla con más intensidad de lo previsto, es muy probable que, a pesar de su entrenamiento exhaustivo, muestre flaqueza en sus hombros. De manera análoga, cuando nos aferramos tenazmente a nuestras expectativas, sin estar dispuestos ni a modificar nuestra praxis ni a redirigir nuestros pensamientos, negando ciegamente la realidad, nos expondremos inevitablemente a la misma tragedia emocional que sufrió Iván.
No quiero malentendidos. La clave no consiste en erradicar por completo las expectativas, sino en aprender a equilibrarlas mediante el uso de una perspectiva flexible hacia los posibles eventos futuros. De nuevo, templanza. Si bien es legítimo establecer metas y aspirar a ciertos resultados, también es crucial reconocer que el camino puede ser irregular y que las sorpresas pueden surgir en cualquier momento. Debemos cultivar la habilidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes, extraer lecciones de las experiencias y, cuando sea necesario, liberarnos de antiguas creencias para redefinir nuestras expectativas. Porque no podemos permitirnos soñar despiertos. Siempre he advertido sobre la importancia de ser cautelosos con aquello que consumimos, ya que la música, las celebridades y las películas (más un largo etcétera) a menudo crean expectativas que solo tienen cabida en la ficción. La comedia romántica por ejemplo, ha provocado tantas o más separaciones que la infidelidad. Como dicen los angloparlantes, «la hierba siempre es más verde del otro lado». La elevada altura de nuestras expectativas hará que cada sujeto que se cruce en nuestro camino se convierta en una replicación de Ícaro. Pero ese es ya otro tema… Sobre lo mal que amamos, si queréis, ya hablamos otro día.
En fin. Hace algunos meses, algo parecido a una vieja amiga me dijo: «A uno nada ni nadie le decepciona, simplemente se decepciona a sí mismo». Y qué razón tenía.
¡Assez Causé!


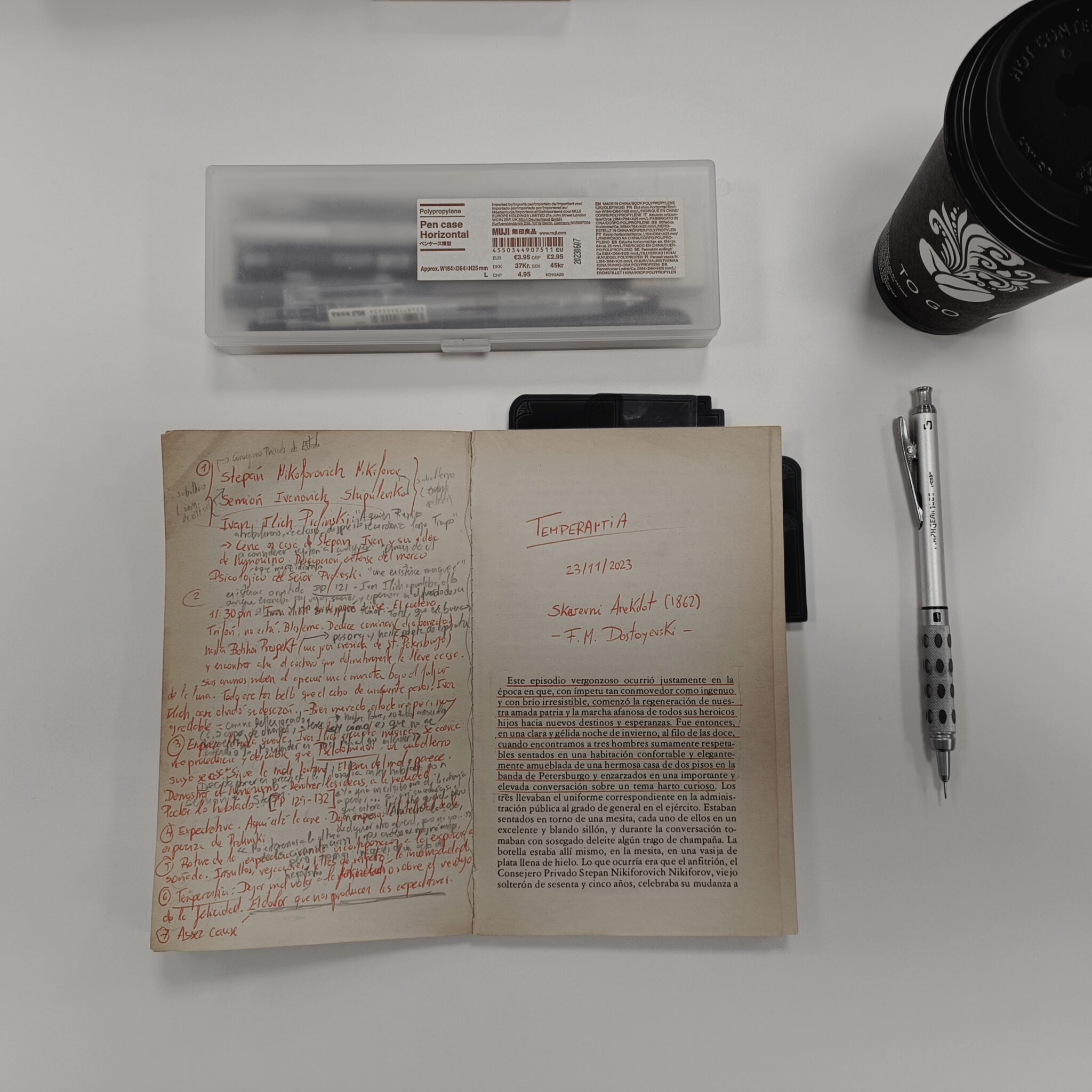
Deja una respuesta